 Luego de 6 meses de gestación, en los que su embarazo había transcurrido con normalidad, Anabella Abadi y su esposo se enteraron de que el bebé que venía en camino estaba en problemas. En este texto ella cuenta cómo enfrentaron aquellos meses de vértigo en los que se encontraron en la encrucijada de la vida y la muerte.
Luego de 6 meses de gestación, en los que su embarazo había transcurrido con normalidad, Anabella Abadi y su esposo se enteraron de que el bebé que venía en camino estaba en problemas. En este texto ella cuenta cómo enfrentaron aquellos meses de vértigo en los que se encontraron en la encrucijada de la vida y la muerte.

Ilustraciones: Carlos Leopoldo Machado
Apenas supimos que nuestro segundo bebé venía en camino, no pudimos esperar para contárselo a nuestros allegados. Era mayo de 2019. Había decenas de maneras, pero mi esposo y yo preferimos los mensajes cortos por WhatsAap y correos. Incluso publicamos una foto en Instagram con la buena nueva. Estábamos emocionados.
Nuestros amigos y familiares se alegraron y nos felicitaban sin cesar. Nos sugirieron nombres en caso de que fuera niño o niña. Y nos dieron los primeros regalitos para el nuevo integrante de la familia. Eso sí: con lo terremotico que era nuestra hija de 2 años, los abuelos empezaron a preocuparse por la dinámica que, de ahora en adelante, tendrían las tardes y los fines de semana en su casa.
¿Pero cómo contar que nuestro bebé iba a morir?
A todos nuestros allegados les tocó acompañarnos en unos meses que nos resultaron muy duros. Sabemos que todos tienen muchas preguntas y aquí van algunas respuestas.
El viernes 6 de septiembre de 2019, con casi 6 meses de embarazo, llegamos a nuestra cita de control como todos los meses desde que confirmamos nuestro embarazo.
Ese día teníamos a dos pacientes por delante y esperamos un poco antes de entrar a la consulta. Mi esposo tenía que ir a una reunión y estábamos algo apurados. Yo iba a pasar la tarde con Ana T., nuestra hija mayor, porque el lunes yo salía a un viaje de trabajo.
Parecía un día como cualquier otro.
Entonces nos llamaron.
Entramos al consultorio. Mientras saludaba a los médicos y enfermeras, recuerdo que comenté que mi barriga se veía pequeña.
—Pero cada embarazo es diferente, ¿no? —dije—. El bebé se mueve poco, es mucho más tranquilo que Ana T.
Noté que mientras me oía, el médico fue cambiando su expresión. Puso cara de preocupado. Me ordenó que me recostara en la camilla. Apagó la luz y empezó a hacerme un eco.
—¿Estás tomando agua? ¿Has sentido pérdida de líquido? —me preguntó y sentí un dejo de angustia en su voz.
Aquellas preguntas me parecieron extrañas. En los controles de Ana T. y los que llevaba de nuestro segundo bebé, nunca me habían formulado interrogantes como esas.
Luego de responder “sí” a la primera, y “no”, a la segunda, me explicó que no había líquido en mi barriga, que algo estaba mal.
Mi médico continuó con el eco sin decir nada. Pero seguía con expresión de asombro. Yo lo noté al instante; mi esposo aún no se había dado cuenta.
Antes de decir algo, el doctor salió a buscar a un colega para corroborar lo que estaba viendo.
Mientras mi esposo tomaba fotos y videos del eco para compartir con la familia, le agarré la mano y le dije:
—Algo anda mal, pero no sé qué es.
—¿Por qué lo dices?
No le respondí porque en ese instante volvió el médico con el otro doctor, que comenzó a decir: “Sí, esto mide 1,5 y debería ser entre 1 y 1,1…”. “Aquí está la lesión en la columna…” “Aquí no veo bolsa… deberían estar acá, pero no se ve…”.
“¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?”, preguntamos mi esposo y yo.
Estábamos inquietos.
Entre explicaciones médicas, que luego Google nos ayudaría a entender, nos dijeron que el corazón de nuestro bebé era enorme y latía con fuerza, pero su columna estaba abierta de par en par, que el exceso de líquido apretaba su pequeño cerebro, que los pulmones no se estaban desarrollando correctamente, que no veían la vejiga ni los riñones.
—¿Se puede hacer algo? —preguntamos con la voz entrecortada, horrorizados por lo que acabábamos de escuchar.
Las lesiones debían ser tan severas que los dos médicos al unísono respondieron lo mismo:
—No hay nada que hacer.
Lloramos.
Lloramos mucho.
Luego nos secamos las lágrimas.
Comenzamos a hacer muchas preguntas. Una tras otra. Una tras otra. Necesitábamos entender.
—¿Logrará nacer viva?
— Es muy poco probable. No creemos que aguante más de dos a tres semanas.
—¿Y si logra aguantar? ¿Se podría hacer algo?
—Tendría muchísimas complicaciones al nacer.
—Pero, ¿podría sobrevivir?
—Es muy poco probable; y de hacerlo, tendría muy mala calidad de vida.
—No queremos terminar con el embarazo; que tome el tiempo que tenga que tomar.
—Nosotros tampoco estaríamos dispuestos a hacerlo.

Como se esperaba que nuestro bebé muriera en unas cuantas semanas antes de nacer, empezamos una interminable travesía de controles médicos semanales.
Debíamos estar pendientes de si el bebé se movía o no. Recuerdo que durante mi primer embarazo me emocionaba sentir a la criatura moverse dentro de mí. Ahora me generaba ansiedad: si se movía, imaginaba que podría ser la última vez.
También debíamos monitorear mi salud, así que el médico empezaba cada consulta preguntando siempre lo mismo: “¿Luces brillantes?, ¿dolor en la boca del estómago?, ¿fuertes dolores de cabeza?, ¿pérdida de líquido?” (Mi esposo se las aprendió de memoria, y en la casa, cada vez que le decía que tenía malestar, me las formulaba).
Luego, el médico prendía la máquina de hacer ecos, apagaba las luces y buscaba el corazón de mi bebé. Tras oírlo latir, revisaba el resto del pequeño cuerpo y corroboraba, una vez más, su complicado estado.
Hicimos esto durante 13 semanas. Cada tanto me hacían exámenes de sangre. Sentía que pasábamos más tiempo en la clínica que en la casa. A diario me enfrentaba a una lucha emocional: sufría por la inevitable muerte de nuestro bebé; pero, a la vez, pedía que se fuera rápido, sin dolor.
Nunca pensamos en interrumpir nuestro embarazo: dejamos esa decisión en manos de nuestro bebé y de Dios. Hubo gente que nos preguntó si habíamos considerado optar por un “aborto terapéutico”. Nos hacíamos controles estrictos para que mi vida no estuviera en riesgo, pero nunca pensamos en terminar con la vida de nuestro bebé antes de tiempo.
En aquellos días, íbamos a trabajar para mantenernos ocupados. Ocupados también con un carro dañado, con la hiperinflación que se había desatado en Venezuela, con las peleas de la oposición y el chavismo en Twitter, y los tradicionales chismes de pasillo de nuestras oficinas.
En la casa, mantener la normalidad para Ana T. fue nuestra prioridad. Dejamos de hablarle del bebé que venía. Nos enfocamos en su vuelta a clases y su nuevo bolso y su lonchera. Incluso empezamos a pensar en sus regalos de Navidad. Tratamos de que todo siguiera igual; o que al menos lo pareciera.
Mientras mis amigas embarazadas empujaban la barriga hacia afuera para mostrarla, yo trataba de ocultar la mía usando la ropa más holgada que tenía. Sin embargo, hacia la semana 30 de embarazo —la sexta de espera de lo inevitable— era imposible esconderla.
A diario debía lidiar con dos inevitables y frecuentes preguntas: “¿Cómo va la panza?”, “¿Para cuándo el bebé?”
Por eso comenzamos a esquivar a los vecinos en los pasillos del edificio. Salíamos corriendo de la misa dominical para evitar saludos incómodos. Quedábamos como antipáticos por no saludar a conocidos en la calle.
¿Cómo le das la noticia al mundo de que tu bebé morirá? En línea hay decenas de ideas creativas para contarles a tus conocidos que tendrás un bebé, pero no así para avisarles que no crecerá. Y que no hay nada que se pueda hacer.
Decidimos ir contándoles poco a poco a nuestra familia y amigos más cercanos. Yo preferí hacerlo por WhatsAap, para que no me vieran llorar. Mi esposo, dependía de a quién le contara.
Y cuando comenzamos a hacerlo, nos llovió otra tanda de preguntas ásperas, punzantes. “¿Están seguros de que no hay nada que hacer?”, “¿buscaron segunda opinión?”, “¿ese médico es de confiar?”
Mi lado cínico quería responder tantas cosas. Pero respiraba profundo y me limitaba a contestar “sí”, “no”. Nada más.
Desde el primer momento, con el apoyo de nuestro médico, decidimos dejar que nuestro bebé decidiera cuánto iba a vivir. Y a medida que pasaban las semanas, le tocó también decidir nacer por cesárea. Como tenía poco líquido amniótico, mi bebé casi no se podía mover: mi barriga lo aprisionaba.
¿Rezamos? Por supuesto: todos los días, a toda hora. Pero me atrevo a decir que cada uno a su manera.
Yo pedía que mi bebé no sufriera. Eso era todo. Que no sufriera.
Nunca nos peleamos con Dios. Nuestro bebé tenía una lesión que presenta uno en miles; no había razón por la que no podía ser nuestro bebé. Hubiera querido que fuera diferente, pero no lo era. Pelearme con Dios no cambiaría nada.
Como cualquier parto, tuvimos que averiguar presupuestos y sacar cartas avales del seguro. Era incómodo explicar la situación y la premura, cuando todavía quedaban muchas semanas antes de la semana 40. Para algunos, la frase “es un embarazo de alto riesgo” era explicación suficiente; para otros, fue necesario dar más detalles.
Luego vino una pregunta incluso más dura que todas las anteriores: “¿Podremos enterrar a nuestro bebé?”.
A pesar de todo lo que habíamos vivido, nunca nos lo habíamos preguntado.
Tras las primeras semanas del diagnóstico, nuestro bebé era tan pequeño que, si moría, un estudio de anatomía patológica dejaría muy poco de su cuerpo como para enterrar. Así de crudo era todo.
A medida que pasaron las semanas, aumentó la probabilidad de enterrarlo, pues seguía creciendo, cosa que ningún médico esperaba.
Y por fin, el 9 de diciembre de 2019, nació: de 44 centímetros y 2,3 kilogramos. Una bella bebé a término, que bautizamos con el nombre de Teresita y cuya vida terminó horas después.
Sí la llegamos a ver, pero por menos tiempo del que nos hubiera gustado. Tardé en salir del quirófano, pues me pusieron anestesia general. Luego tuve que reposar por unas horas, comer y caminar, para que el médico me diera el visto bueno para ir a la Unidad de Cuidados Intensivos. Mi esposo sí pudo tocarla y acariciarla. A mí, las vías que tenía en mis brazos no me permitieron meter las manos en la incubadora.
Al cabo de una hora de haber vuelto a mi habitación, nos llamaron con la noticia que sabíamos que llegaría antes de terminar el día: su corazón había cedido.
Mi esposo fue a pedir su acta de nacimiento al día siguiente. La necesitábamos para que se pudiera emitir su acta de defunción. Amigos cercanos fueron los testigos y el trámite no fue engorroso, cosa que en Venezuela no es común.
Luego, mi esposo fue a bregar —no encuentro una palabra mejor— al cementerio para poder enterrar a nuestro angelito. Las semanas posteriores al diagnóstico, ya había averiguado todo lo necesario, así que teníamos la tarea adelantada. Aun así, se encontró con colas enormes y el desorden reinando en las salas de espera llenas de personas en luto.
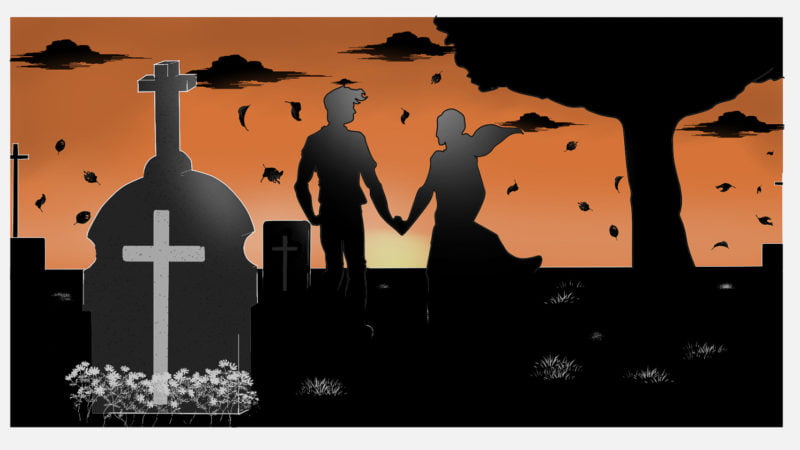
Ya han pasado tres meses desde que Teresita murió y la vida continúa. Cada día trae nuevas experiencias y oportunidades para sonreír. El dolor de la cesárea eventualmente cedió. Pero todos los días sentía que me faltaba algo.
Mi esposo no habla mucho del tema, pero me atrevo a decir que siente lo mismo. Es un vacío que llevamos dentro, que no se puede explicar. Por eso es que ha tomado tiempo responder tantas preguntas difíciles.
Quizá este sea un primer paso.

 Volver
Volver




