
En el Llano no se daban las gracias
Pedro Pérez llegó a Caracas proveniente del Llano, en el año 1957, con un poco más de 20 años y el deber de conseguir el sustento para la familia que comenzaba a crecer. Sabía leer y escribir, porque en casa lo enseñaron. En Caracas debió enfrentarse al ruido y a nuevas costumbres, como no usar sombrero y dar las gracias. En estas líneas hace un paseo por los trabajos que debió desempeñar para ganarse el pan, en un capítulo del libro Mi Legado: Relatos de Pedro Pérez, producido por La vida de nos.
 Fotografías: Álbum familiar
Fotografías: Álbum familiar
En el Llano lo que se hace es trabajar. Muy poco se estudia. Yo sabía leer y escribir porque mi abuelito allá en la casa me enseñó. Con ese bagaje llegué yo a Caracas. Era un muchacho de más de 20 años. Salíamos, con el esposo de mi cuñada, buscando una casita que no pasara de 10 mil bolívares para que viviéramos mis suegros, Edelmira y yo. Mis suegros la iban a comprar con la plata ganada por la venta de su casa en el Llano. Conseguimos una en un barrio, que no era en ese entonces tan peligroso como ustedes lo conocen hoy día, que se llama Los Manolos, cerca de la avenida Andrés Bello. Ahí conseguimos un ranchito, que ellos pudieron pagar.
Mi intención era estudiar música, pero la necesidad de tener dinero apremiaba. Me encantaba tanto la música, que yo iba siempre a ver un programa que pasaban ahí en Cipreses que se llamaba Brinde a Venezuela. Era un programa en vivo que hacían con un señor que tocaba muy bello el arpa: el maestro José Romero. Yo iba a oír ese programa y hervía de ganas por hacer lo que él hacía. Para mí fue muy duro no estudiar música. No pude porque para eso se necesitaba tiempo. Y yo ya tenía una niñita de un año y mi hijo Gustavo, de meses. Me veía obligado a comprar el alimento para esos niños.
 En la nueva ciudad, tuve que adaptar mi forma de vestir: en el Llano yo siempre, desde chiquito, usaba sombrero. Había dos tipos de sombreros que se usaban allá: el borsalino y el de pelo de guama. Llanero que no use sombrero no es llanero. En Caracas me dijeron que eso no se estilaba y fue muy raro caminar con el aire dándome sobre el cogote.
En la nueva ciudad, tuve que adaptar mi forma de vestir: en el Llano yo siempre, desde chiquito, usaba sombrero. Había dos tipos de sombreros que se usaban allá: el borsalino y el de pelo de guama. Llanero que no use sombrero no es llanero. En Caracas me dijeron que eso no se estilaba y fue muy raro caminar con el aire dándome sobre el cogote.
Me costó como tres años adaptarme a Caracas. Lo que más padecí fueron los nervios: no aguantaba la bulla. Fíjense, que yo no tenía carro, sino que agarraba el autobús. Y el ruido del motor me ponía mal. Me ponía las manos a sudar. Una vez me tuve que bajar del autobús. Allá en el Llano todo es tranquilo, lo que oyes son los pajaritos. La vida es menos agitada: en la noche las personas se ponen a contar cuentos. El temor son los espantos y algunos animales.
En la capital, los temores anidaban en cada esquina.
También estaba el asunto de dar las gracias. En el Llano no se daban las gracias. Yo vine a escuchar esa palabra acá en Caracas. La gente era muy solícita, pero no se estilaba agradecer nada. Y allá en el Llano, también, las mujeres eran de un carácter muy fuerte: contestonas. No eran recatadas, como en la capital. Te respondían feo a cada rato. Por eso yo nunca decía piropos: era muy tímido y me daba pena que una muchacha me fuese a armar un escándalo en la calle.
El caso es que, tras la mudanza, me encontré en una ciudad con unas reglas totalmente diferentes a las que estaba acostumbrado. Ya yo en el Llano tenía trayectoria: había hecho muchos trabajos. Pero en Caracas, mi experiencia casi que resultaba inútil para las empresas. Tuve que apoyarme en el esposo de mi cuñada, que trabajaba para el gobierno. Él me mandó al Ministerio del Trabajo, a un programa llamado Plan de emergencia, mediante el cual me consiguieron un empleo en el teleférico, en el Hotel Humboldt, como ayudante de albañilería.
Ahí trabajé por un tiempo, hasta que terminamos el proyecto y me quedé desempleado. Duré como seis meses. No tenía preparación, no tenía trabajo: lo que sabía era lo que mi papa viejo me había enseñado.
Me salían puros trabajos de vendedor. Una vez un portugués me dijo que necesitaban un muchacho para vender leche. Tenía en una habitación unos potes grandes de leche que costaban 22 bolívares. De ese monto, él se ganaba una comisión de 2 bolívares. Andábamos de casa en casa. Él nos llevaba en su carro. Conocí El Valle, el 23 de Enero. Empecé a familiarizarme con las calles caraqueñas.
Pero no era el trabajo en el que quería estar toda mi vida. El trato con mi mujer era que ella se iba a quedar en casa cuidando a los niños y yo iba a salir a buscar el pan. Necesitaba, por eso, ganar más dinero: para mudarnos nosotros solos, para alimentar a mi familia, para ayudar a mi mamá que seguía en el Llano. Tenía responsabilidades que cumplir.
Una vez, por El Cementerio, en el pasillo de una casa hice una oración: “Señor, que yo consiga un trabajo mejor, que yo pueda traerme a mi mamá”. Estaba cansado, quería que mi vida diera un giro. Lo quería con todas mis fuerzas. Por eso el Señor me escuchó.
Cuando entré a la tercera casa, me conseguí a un hombre bien vestido, de nacionalidad árabe. Me dijo: “Hijo, yo tengo un trabajo para ti mejor que este. No vas a cargar cajas. Yo tengo mi clientela. Nada más que tú vas a ir y a las personas que ya están debiendo poquito, les puedes dejar más mercancía. A los que deben bastante no les des más hasta que terminen de pagar”. Se trataba de lo que llaman la venta de los turcos: dejarle la mercancía al cliente y luego irle cobrando progresivamente.
Ese señor tenía muy buena preparación: era profesor. Él me enseñó algunas cosas sobre venta, sobre cómo hablar con las personas. Me dijo que si alguna vez llegaba a una casa y la señora estaba brava, me quedara tranquilo y no discutiera con ella. Me enseñó a ser educado, cómo tocar en una casa, cómo ofrecerle la mercancía a la personas. El conocimiento que él me traspasó me ayudó a superar mi timidez.
Trabajando con el árabe, tenía una clienta que me encargaba sabanas, medias para su esposo y cosas así. Un día, la mujer me dijo: “Mira, yo tengo para ti un trabajo que te va a ayudar a ganar más, ¡sin dejar de vender ahí donde estás, estilo turco! Fíjate, mi esposo trabaja en la Electrolux. Y tú puedes vender los artefactos de Electrolux, además de vender la ropa”.
Lo vi como una mejoría. Me gustó ese trabajo. Fui mandadero de niño, después hacía las diligencias y los encargos de mi papá. Y en Caracas me tocó ir de puerta en puerta haciendo clientes. La vida me preparó siempre para el futuro. La vida, Dios.
Empezando a vender con Electrolux, recuerdo, llegué a casa de una señora y le expliqué qué hacía yo ahí. Ella se emocionó: “¡Ah, sí, sí, mijo: yo necesito el asistente de cocina!”. Se lo vendí y me gané 120 bolívares.
¡120 bolívares!
Al año, fui y le dije al turco: “Lo que pasa es que no puedo hacer las dos cosas”. Yo con él me ganaba un dinero, pero no tenía prestaciones, utilidades… beneficios, pues. Electrolux fue, posiblemente, mi primer buen trabajo en Caracas. La vida me empezaba a sonreír.
La compañía contrataba hoteles caros, de lujo, para que fueran profesores a enseñarnos, a darnos cursos. Me quedó mucho de esos docentes: cómo cerrar una venta, cómo evitar que te tumben la venta. Me acuerdo que una vez vino un colombiano (el colombiano tiene mucha labia para vender), que nos dijo a nosotros (éramos como 30 vendedores) que tenía un libro buenísimo sobre ventas. Aseguró que nos lo traería cuando regresara al país, pero que podíamos abonar de inmediato para apartarlo. Así hicimos y, ¡todavía estamos esperando el libro!
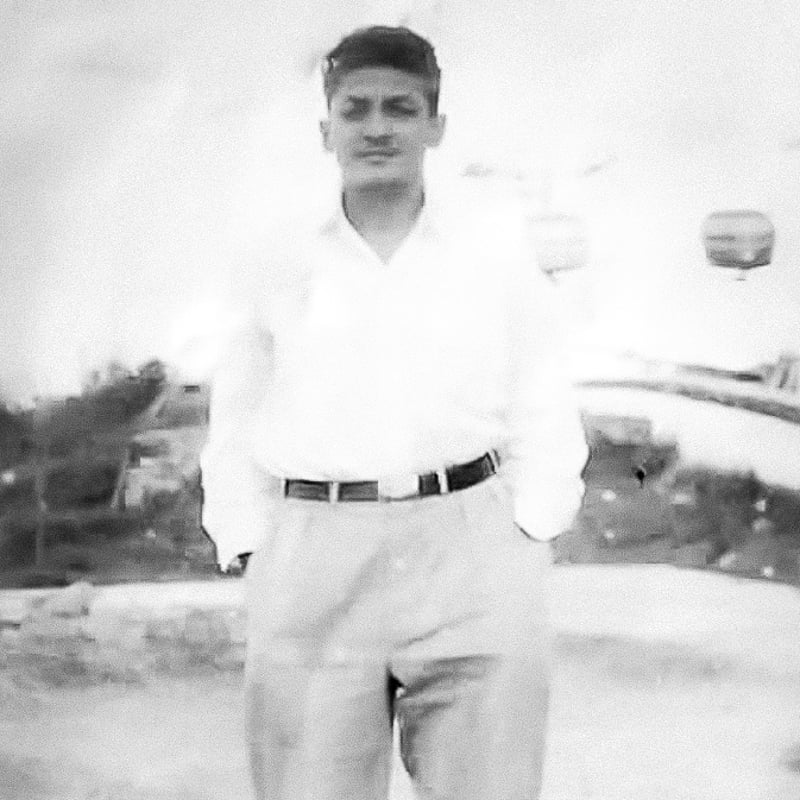
Después de vivir en Los Manolos, en la casa que compraron mis suegros, alquilé una habitación en La Pastora, específicamente en Puente Monagas. La casa tenía varias habitaciones, pero nosotros ocupábamos una inmensa.
La Pastora, en ese entonces, era bellísima. Mi esposa, mis hijos y yo vivimos allí por 16 años. En Portillo, Torrero y en Tajamar: en varias casas. Fue en esos años cuando, primero, conseguí el trabajo con el árabe, que vendía telas por cuotas; y, después, me pasé a Electrolux.
En la Electrolux empecé como revendedor. Es decir, yo les llevaba el negocio a los vendedores directos y ellos me daban una parte de su comisión. Pero al año ya me pusieron como vendedor directo. Electrolux, en ese entonces, era muy buena empresa y tenía todos los beneficios. Era una empresa reconocida, prestigiosa.
Yo iba por toda la ciudad con paltó, corbata y mi maletín. Llegaba a las puertas, a ofrecerles a las señoras mi mercancía. Lo que más compraban en aquel entonces era el asistente de cocina. Por El Valle vendí muchas aspiradoras y cortadoras. Después, sacaron un cortagramas. El caso es que me gustó esa vida. Salía en la mañana; a las 10:00, era posible que ya tuviera dos o tres negocios hechos. Pero si yo no hacía esos negocios, hasta que no cerraba un trato, no regresaba a casa. ¡A veces llegaba a las 5:00 de la tarde!
Viviendo en La Pastora, dije: “Voy a estudiar en La Bolivia”. Allí se podía sacar la primaria. Llegaba a las 7:00 de la noche del trabajo y me iba para clases. Como ya sabía leer y escribir, empecé como en 3er grado. Como a los tres años saqué el 6to grado.
Me acuerdo que el vigilante le decía a la directora: “Ayúdelo, porque él se porta bien”. Cuando hube conseguido el título, la directora me dijo: “Te vas ahorita para el liceo Andrés Bello, que de noche es el Juan Vicente González, para que saque su bachillerato”. Y me fui.
Lo difícil era el tipo de vida que llevaba. A veces, estaba en clases hasta la 1:00 de la madrugada en la Plaza La Concordia. Iba junto a otro compañero de trabajo, un muchacho de Barinas. Ambos debíamos, después, estar en la Electrolux a las 8:00 de la mañana. ¡Imagínense! Del Juan Vicente González yo subía, todas las madrugadas, a La Pastora Puente Monagas, cerca de la iglesia. La ventaja es que en esa época La Pastora era segura y la gente muy tranquila. Nunca tuve inconvenientes.
Estudié como cinco años ahí. Pero no pude terminar el bachillerato: me enfermé un poco de los nervios. No aguanté la rutina: trabajar todo el día y estudiar la mitad de la noche, más atender a la familia. Era muy fuerte. Muy fuerte… No fue sino años luego, cuando hice una equivalencia con las misiones del gobierno, con la Misión Ribas. Fue ahí cuando me terminé de ganar un título de bachillerato integral.
 Un día, en el que venía de visitar a unos clientes, subía por la esquina del Guanábano, por ahí por donde el carro atropelló a José Gregorio Hernández. Cuando iba pasando, oí un ruido fuerte, como de una fuga de gas. De las casas, me percaté, salían mujeres que lloraban sin recato. Mujeres con sus lágrimas que irrumpían en las calles, en medio de un ruido espantoso de fondo. Me dije: “Se está acabando el mundo”.
Un día, en el que venía de visitar a unos clientes, subía por la esquina del Guanábano, por ahí por donde el carro atropelló a José Gregorio Hernández. Cuando iba pasando, oí un ruido fuerte, como de una fuga de gas. De las casas, me percaté, salían mujeres que lloraban sin recato. Mujeres con sus lágrimas que irrumpían en las calles, en medio de un ruido espantoso de fondo. Me dije: “Se está acabando el mundo”.
Yo vivía como dos cuadras más adelante, pero tenía que doblar a la derecha para subir con el carro. Qué va, con ese caos estacioné el carro en la acera, lo cerré y me fui caminando para donde vivíamos. Cuando llegué, estaban las mujeres también llorando. Mi mamá, a quien por ese entonces ya me había traído desde el Llano, les decía: “No lloren, no es nada. Tienen que confiar en Dios”. Agarré a mis dos niñitos, a mi esposa y a mi mamá. Las metí en el carro. Me acordé, luego, de mi cuñada, que vivía en Guaicaipuro. La gente tú la veías viendo para arriba hacia los edificios, a ver si se caían. Poco a poco fue pasando el zumbido. Era el temblor del año 1967.
Me fui de ahí a la urbanización Guaicaipuro. Mi cuñada vivía en una quinta, no había edificio cerca. Me paré en la calle y ahí pasamos la noche, en el carro: oyendo las noticias. Que si en Los Palos Grandes se cayó tal edificio, que si en tal parte hay tantos heridos. Y la gente, alterada, no durmió esa noche oyendo las noticias. Fue horrible: una noche que pasó a los libros de historia. Una noche cuyo terror superó mis encuentros con animales salvajes y espantos en el Llano.
Trabajando en Electrolux le vendí una pulidora a un vendedor de autos. El señor me dijo: “Le vas a llevar una pulidora a mi mamá”. Le llevé la pulidora a la señora, ella firmó y él después la iba a pagar por cuotas. Cuando volví a ver al hombre, se me acercó así, como al descuido, como quien no quiere la cosa: “Mira, tú eres un muchacho con presencia para las ventas. Y con experiencia. ¿Por qué no te pones a vender vehículos? Los vehículos también, si los vendes, te dan bastante dinero”, comentó. “Oye, me gustaría”, le respondí. Y lo hice con sinceridad.
Hablamos con el gerente de Uniauto, un español altísimo. Este me dijo que aun trabajando con Electrolux podía vender carros. Qué va. Al final me retiré de Eloctrolux. Les dije a los jefes que tenía que comprar un apartamento. Cosa que era verdad.
Renuncié, me dieron 45 mil bolívares de liquidación —que en ese entonces era bastante— y con eso pagué la inicial de mi apartamento en Caricuao, donde viviría el resto de mis días junto a mi esposa y donde terminarían de crecer nuestros hijos. También compré un carrito: un Aspen Chrysler, que me costó 35 mil bolívares, con aire acondicionado.
Así, empecé a vender vehículos. Un oficio que mezclaba dos de las cosas que más dominaba ya en el terreno laboral: ventas y carros. El sonido del violín quedaba lejos, pero la música cotidiana me sonreía.
A mi mamá Sotera me la traje a Caracas a mis 45 años. Regresé al Llano, fui a un fundo que tiene mi hermana Hercilia Pérez, le dije que me dejase a mi mamá, porque ella no quería estar con mi hermana: solo quería estar trabajando. Sí, era una mujer muy trabajadora. Demasiado, más bien. Por eso me la traje: ya era hora de que descansara.
Estuvo un tiempo con nosotros, pero no se acostumbraba mucho a Caracas. Hasta que como a los años, vino una prima mía de Achaguas y me dijo: “Mira, Perucho, yo me voy a llevar a mi tía. Ella dice que no se siente bien aquí. Me la voy a llevar para que esté un tiempo conmigo”.
Así hizo. Y entonces yo siempre iba para allá en vacaciones.
Allá se quedó mi madre durante un buen tiempo, junto a mi prima y mi tía Rafaela. Hasta que esta última murió. Entonces, decidí traérmela de vuelta.
 Ya para ese momento yo estaba viviendo en Caricuao. Allí mi mamá nos hizo compañía durante un tiempo. Pero los años se afincaron en todos nosotros. Sotera se puso muy viejecita, mientras que a Edelmira y a mí se nos encaneció el cabello y nos disminuyó la fuerza. Llegó un momento en que mi mujer ya no podía atender a mi madre. Fue cuando decidimos internarla en el geriátrico del doctor Quintero. Un doctor que es hijo del que hizo el geriátrico de Caricuao. Muy buen amigo mío, por cierto.
Ya para ese momento yo estaba viviendo en Caricuao. Allí mi mamá nos hizo compañía durante un tiempo. Pero los años se afincaron en todos nosotros. Sotera se puso muy viejecita, mientras que a Edelmira y a mí se nos encaneció el cabello y nos disminuyó la fuerza. Llegó un momento en que mi mujer ya no podía atender a mi madre. Fue cuando decidimos internarla en el geriátrico del doctor Quintero. Un doctor que es hijo del que hizo el geriátrico de Caricuao. Muy buen amigo mío, por cierto.
Ahí atendían muy bien a mi mamá. Estuvo como cinco años en ese sitio. Yo tenía que visitarla todos los domingos y los jueves. Hasta que a los 95 años falleció: le dio un infarto. Fue tremendo, muy duro. Yo siempre pensé que ella haría como mi abuela, que pasaría los 100 años. No fue así.
La primera vaca que tuve, siendo un niñito, se llamó Colorete. Cuando nos mudamos para Apurito se la dejé a un tío mío, porque ya yo no la estaba atendiendo. Al final, murió de viejita. Cuando me mudé a Caracas, dejé como unas diez vacas. Después, al regresar, pregunté por ellas. Me dijeron que se habían perdido. Porque el ganado tiene eso: uno tiene que estar pendiente de él.
Quizá era eso lo que me alborotaba la nostalgia de vez en cuando. Saber, o creer, que podía perder los afectos que dejé en el Llano sin saberlo. Quizá por eso pedí a Dios, en aquella casa de El Cementerio, que me ayudara a conseguir un trabajo con el que pudiera sacar a mi mamá de allá. Y Dios, como hizo siempre conmigo, obró el milagro. Pero ni eso me libró, a la larga, de ver partir a mi madre. Eso era algo de lo que nadie, probablemente, habría podido librarme.
La vida, en buena medida, se trata de saber encajar los golpes. Y agradecer las bendiciones: como lo fue mi transición del Llano a Caracas. Una prueba más, quizá la más grande, de que mi vida es un milagro.
 Este texto forma parte del libro Mi legado: Relatos de Pedro Pérez, producido por La vida de nos, bajo el servicio de producción de proyectos testimoniales.
Este texto forma parte del libro Mi legado: Relatos de Pedro Pérez, producido por La vida de nos, bajo el servicio de producción de proyectos testimoniales.
4998 Lecturas
La Vida de Nos
Organización dedicada a fomentar la memoria y la identidad a través del arte de contar historias que ayudan a comprender la Venezuela de hoy.

 Fotografías: Álbum familiar
Fotografías: Álbum familiar
La vida de nos; me hizo volver a leer. Muy buenos artículos, el del hombre del llano que emigró a Caracas y se hizo vendedor de Electrolux, trajo a mi mente los recuerdos de mis primeros pasos como vendedor, mi primera empresa con la trabaje Electrolux, eso fue en el año 1965, tenía en ese entonces 19 años, siempre recuerdo con cariño a mi jefe el señor Cristóbal Guimerá, gerente de ventas,me ayudó mucho,camine y eche pata tocando puertas,vendí muchas máquinas, estaban de moda las fabulosos y generosos asistentes de cocina, recuerdo a mi viejita, llegó a comprarme una y logro pagarla en cómodas cuotas.Ese fue el inicio de mi bella, buena y exitosa profesión y dónde desarrolle todas mis habilidades y logré poner en práctica las muy buenas experiencias aprendidas en la diferentes empresas donde hice carrera y llegué a obtener cargos de entrenamiento de vendedores en el campo de trabajo,luego fui promovido a supervisor hasta llegar a la gerencia de ventas de la zona centro occidental y el llano. Después logré desarrollar mi propia empresa llamada Comercial Luzor en dónde estuve asociado con mi suegro de entonces José cachucha Pulgar, su verdadero apellido fue Luzardo, fue boxeador en sus tiempos mozos y se ganó el título de campeón sin corona. Buen promotor de ventas en compañía de el famoso pelotero Ramón Monzant, artífices de la introducción de la cerveza polar en la ciudad de Maracaibo. Hoy en día a mis 77 años ya retirado, vivo en compañía de mi compañera de vida, Nelly y Anthonela la nieta que me dió la vida por fallecimiento de su mamá Johanna y su hermanito Antohny que en paz descanses. Hoy en día desarrollando una novedosa economía colaborativa de regalos a nivel internacional, llamada Gift of Legacy. Si te llama la atención y quieras enterarse de que se trata, ponte en contacto conmigo. Saludos y bendiciones. Soy Nerio Jesús Ortigoza 04246626895